BiografÃa Oficial
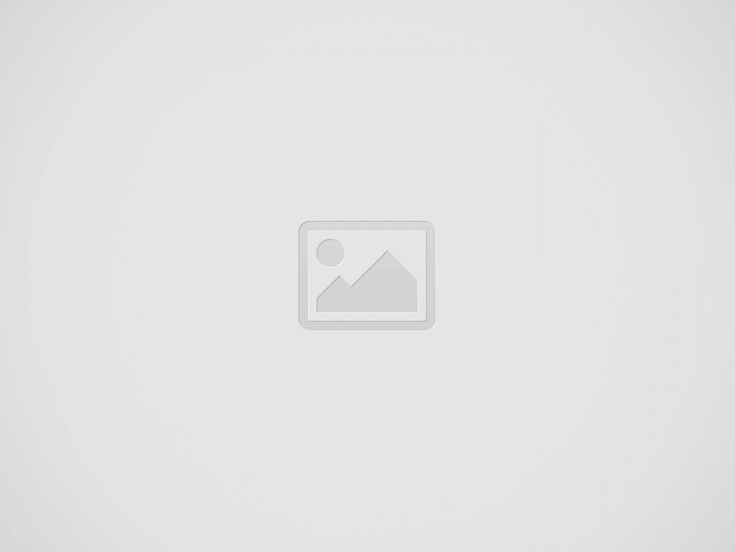

Los dos dejaron la Armada y se trasladaron a las afueras de Bristol, al oeste de Inglaterra. Mi madre me tuvo con sólo veinte años. Fui un bebé rechoncho. La descripción que aparece en «La piedra filosofal» de «los retratos de lo que parecÃa una gran pelota rosada con gorros de diferentes colores» se ajusta mucho a las fotos de mis primeros años de vida.
Mi hermana Di llegó un año y once meses después que yo. El dÃa que nació constituye mi primer recuerdo, o al menos el primer recuerdo que puedo situar en el tiempo. Me acuerdo claramente de estar en la cocina jugando con un pedazo de plastilina mientras mi padre entraba y salÃa a toda velocidad de la habitación, yendo y viniendo del lado de mi madre, que estaba dando a luz a mi hermana en el dormitorio. Sé que no es un recuerdo inventado, porque mucho tiempo más tarde contrasté los detalles con mi madre. También tengo una vÃvida imagen mental del momento en que entré de la mano de mi padre en el dormitorio y vi a mi madre en la cama, en camisón, tumbada al lado de mi hermanita, totalmente desnuda, con una espesa mata de pelo en la cabecita y con aspecto de tener unos cinco años de edad. Aunque este extraño falso recuerdo está formado por distintos retazos de conversaciones escuchadas de niña, es tan vÃvido que siempre me acude a la memoria cuando recuerdo el nacimiento de Di.
Di tenÃa, y sigue teniendo, el pelo muy oscuro, casi negro, y ojos de color marrón oscuro, como mi madre. Era mucho más guapa que yo (y sigue siéndolo). Creo que, en contrapartida, mis padres decidieron que yo serÃa «la inteligente». A las dos nos molestaban nuestras respectivas etiquetas. Yo querÃa no parecerme tanto a una pelota de playa con pecas, y Di, que ahora es abogada, se enfadaba con razón cuando nadie se fijaba más que en su cara bonita. Todo esto contribuyó, sin duda, a que pasásemos tres cuartas partes de nuestra infancia peleando como dos gatas salvajes en la misma jaula. Aún hoy Di tiene una pequeña cicatriz justo sobre la frente, resultado de la brecha que le abrà al lanzarle una pila, aunque yo pensé que se iba a agachar a tiempo y que no la iba a alcanzar. (Esta excusa no me sirvió de mucho con mi madre, que se enfureció más de lo que jamás la habÃa visto).
Cuando yo tenÃa cuatro años dejamos nuestro bungalow y nos trasladamos a Winterbourne, también en las afueras de Bristol. Ahora vivÃamos en una casa semiadosada con ESCALERAS que Di y yo convertÃamos en un acantilado para escenificar una y otra vez un drama en el que una de nosotras quedaba «colgada» del escalón más alto, rogando a la otra que no la soltase de las manos con todo tipo de chantajes y ofertas hasta finalmente desplomarnos hacia la muerte. Este juego nos parecÃa infinitamente divertido. Creo que la última vez que jugamos al acantilado fue hace sólo dos Navidades; a mi hija de nueve años no le pareció tan divertido como a nosotras.
El poco tiempo que no pasábamos peleándonos, Di y yo éramos las mejores amigas del mundo. Yo le contaba muchas historias, y a veces incluso no me hacÃa falta sentarme sobre ella para obligarla a escucharme. Muchas veces las historias se convertÃan en juegos en los que cada una tenÃa papeles más o menos fijos. Yo era muy mandona a la hora de preparar estas representaciones de larga duración, pero a Di no le importaba demasiado porque solÃa dejarla los mejores papeles.
En nuestra calle vivÃan muchos niños de nuestra edad, entre ellos una pareja de hermanos, niño y niña, que se apellidaban Potter. Siempre me gustó este apellido, mientras que el mÃo nunca me entusiasmó; «Rowling» (la primera sÃlaba pronunciada «ou» en lugar de «au») se prestaba a desafortunados juegos de palabras como «Rowling stone» (canto rodado) o «Rowling pin» (rodillo de amasar). Años más tarde, el hermano apareció en los periódicos afirmando ser el auténtico Harry. Su madre también ha declarado a la prensa que él y yo nos disfrazábamos de magos. Ninguna de estas afirmaciones es cierta; de hecho, lo único que recuerdo del niño en cuestión es que tenÃa una bicicleta tipo «Chopper», que era la que todos querÃamos tener en los años setenta, y que una vez tiró una piedra a Di, por lo que yo le propiné un fuerte golpe en la cabeza con una espada de plástico (la única persona que podÃa tirar cosas a Di era yo).
Me lo pasé muy bien en la escuela de Winterbourne. Era un lugar muy distendido; recuerdo que hacÃamos cerámica, dibujábamos y escribÃamos cuentos, todo lo cual se adaptaba a mi carácter a la perfección. Sin embargo, mis padres siempre habÃan albergado el sueño de ir a vivir al campo, y alrededor de mi noveno cumpleaños nos trasladamos por última vez, esta vez a Tutshill, un pueblecito muy cercano a Chepstow, en Gales.
La mudanza coincidió casi exactamente con la muerte de mi abuela favorita, Kathleen, cuya inicial adopté más adelante. Sin duda, esta pérdida, la primera de mi vida, influyó en mi percepción de la nueva escuela, que no me gustó en absoluto. Nos pasábamos el dÃa sentados en pupitres mirando a la pizarra. Encima tenÃan viejos tinteros, y en el mÃo habÃa un segundo agujero labrado con la punta de un compás por el niño que lo habÃa ocupado el curso anterior. Obviamente habÃa tenido que trabajar en silencio, sin que la maestra le viera. Me pareció una labor digna de ser continuada y me dediqué a ampliar el orificio con mi propio compás, de modo que cuando dejé esa clase, ya podÃa introducir cómodamente todo el pulgar en el agujero.
En Wyedean, mi escuela secundaria, a la que fui con once años, conocà a Sean Harris, a quien está dedicado «La cámara secreta» y a quien pertenecÃa el Ford Anglia original. Sean fue el primero de mis amigos con carné de conducir, y su coche de colores turquesa y blanco era sinónimo de LIBERTAD, de dejar de pedir a mi padre que me llevase a todas partes, que es lo peor de todo cuando eres una adolescente y vives en el campo. Algunos de mis recuerdos más felices de la adolescencia están relacionados con el coche de Sean viajando entre la oscuridad. Fue la primera persona con la que hablé en serio de mi ambición de ser escritora, y también fue la primera que no dudó de que tendrÃa éxito. Su opinión fue mucho más importante para mà de lo que en aquel entonces le confesé.
El peor momento de mi adolescencia fue cuando mi madre cayó enferma. Cuando yo tenÃa quince años le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central. Aunque la mayorÃa de los pacientes de esclerosis múltiple experimentan periodos de remisión, en los que la enfermedad deja de avanzar momentáneamente, o incluso mejora, mi madre no tuvo esa suerte; desde el momento del diagnóstico fue empeorando de forma lenta pero irremisible. Creo que la mayorÃa de las personas creen, en el fondo, que su madre es indestructible; para mà fue un impacto terrible saber que su enfermedad era incurable, pero, incluso entonces, no era consciente de todo lo que esto podrÃa implicar.
En 1983 acabé la secundaria y fui a la Universidad de Exeter, en la costa sur de Inglaterra. Estudié francés, lo que fue un error; sucumbà a la presión de mis padres para que estudiase un idioma moderno «Ãºtil» en lugar de inglés, que no parecÃa tener ninguna salida clara, pero que era lo que a mà me gustaba de verdad. En el aspecto positivo, estudiar francés me permitió pasar un curso entero viviendo en ParÃs.
Después de la universidad fui a trabajar a Londres; mi empleo más prolongado fue en AmnistÃa Internacional, la organización que lucha contra las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Pero en 1990 el que entonces era mi novio y yo decidimos trasladarnos juntos a Manchester. Fue tras un fin de semana buscando piso, volviendo a Londres sola en un tren abarrotado de pasajeros, cuando se me ocurrió la idea de Harry Potter.
Llevaba escribiendo de forma casi continuada desde los seis años, pero nunca me habÃa sentido tan entusiasmada por una idea hasta ese momento. Para mi inmensa frustración, el bolÃgrafo que llevaba no escribÃa y no me atrevà a pedirle uno prestado a nadie. Recapacitando, creo que esto resultó ser positivo, porque durante cuatro horas (el tren llevaba retraso) me dediqué exclusivamente a pensar; todos los detalles surgÃan en mi cerebro y poco a poco, este niño flaco, con pelo negro y gafitas que no sabÃa que tenÃa poderes mágicos, se fue haciendo cada vez más real ante mÃ. Creo que si hubiera tenido que frenar mis ideas a la velocidad de la escritura, algunos de los detalles se habrÃan perdido (aunque aún pienso a veces en cuántas cosas imaginadas durante ese viaje ya habÃa olvidado cuando empecé a pasarlas al papel).
Esa misma noche comencé a escribir «La piedra filosofal», aunque aquellas primeras páginas no tienen semejanza alguna con la forma final del libro. Me trasladé a Manchester, llevando conmigo el manuscrito que iba engordando en muy diversas direcciones y que incorporaba ideas sobre el resto de la carrera de Harry en Hogwarts, no sólo el primer curso. Entonces, el 30 de diciembre de 1990, ocurrió algo que cambió mi mundo y el de Harry para siempre: mi madre murió.
Fueron momentos terribles. Mi padre, Di y yo quedamos destrozados; mi madre tenÃa tan sólo cuarenta y cinco años, y nunca habÃamos imaginado, probablemente porque era algo imposible de pensar, que pudiera morir tan pronto. Recuerdo sentir como si una losa me oprimiera el pecho, como si literalmente me doliera el corazón.
Nueve meses más tarde, en un intento desesperado por huir, me fui a Portugal, donde habÃa conseguido una plaza de profesora de inglés en un centro de idiomas. Llevé conmigo el manuscrito, que seguÃa creciendo, esperando que mi nuevo horario de trabajo (tenÃa clases de tarde y noche) me permitiera continuar con mi novela, que habÃa experimentado muchos cambios desde la muerte de mi madre. Ahora, los sentimientos de Harry sobre sus padres muertos eran mucho más profundos, mucho más reales. En las primeras semanas en Portugal escribà mi capÃtulo favorito de «La piedra filosofal», «El espejo de Oesed».
TenÃa la esperanza de, al volver de Portugal, llevar bajo el brazo un libro terminado, pero lo que llevé fue aún mejor: mi hija. HabÃa conocido a un portugués con el que me casé y, aunque el matrimonio no funcionó, me dio lo mejor de mi vida. Jessica y yo llegamos a Edimburgo, donde trabajaba mi hermana Di, justo a tiempo para las Navidades de 1994.
Mi propósito era volver a dar clases, y sabÃa que si no acababa el libro pronto, era probable que no lo hiciera nunca; sabÃa que el trabajo en una escuela a jornada completa, con preparación de clases y corrección de exámenes, junto con una pequeña de la que tenÃa que cuidar sola, no me dejarÃa ningún tiempo libre. Por ello, me puse a trabajar frenéticamente, con la firme determinación de acabar el libro y, al menos, intentar publicarlo. En cuanto Jessica se dormÃa en su sillita, yo entraba en la cafeterÃa más cercana y me ponÃa a escribir como loca. EscribÃa casi todas las noches. Y después tuve que mecanografiar personalmente todo el manuscrito. Hubo momentos en los que llegué a odiar el libro, a pesar de lo que significaba para mÃ.
Por fin, quedó acabado. Encuaderné los tres primeros capÃtulos con una bonita carpeta de plástico y los envié a un agente. No tardó ni un dÃa en devolvérmelos. Pero el segundo agente me contestó pidiéndome ver el resto del manuscrito. Fue con diferencia la mejor carta que habÃa recibido en mi vida, y eso que sólo tenÃa dos lÃneas.
Mi nuevo agente, Christopher, tardó un año en encontrar editor. Muchas editoriales lo rechazaron, pero finalmente, en agosto de 1996, Christop
her me llamó para decirme que Bloomsbury habÃa «hecho una oferta». No podÃa creer lo que oÃa. «Â¿Quieres decir que lo van a publicar?», le pregunté, incrédula. «Â¿De verdad lo van a publicar?». Colgué el teléfono y me puse a gritar y a saltar como loca; recuerdo la cara de susto de Jessica, sentada en su trona, cenando.
Y probablemente ya conocéis lo que sucedió después.»
Comentarios
comentarios